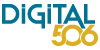El genio es uno por ciento inspiración y 99 por ciento transpiración. Así pensaba Tomás Alva Edison, apodado el Arquímedes norteamericano, por su enorme curiosidad y capacidad inventiva.
Allá por el siglo II a.C vivió en la ciudad de Siracusa un griego llamado Arquímedes, quien resolvió problemas muy complejos, inventó aparatos extraños para su rey Hieron, y era muy distraído.
Este tirano era un muy vanidoso; encargó al joyero real que le modelara una corona con diez libras de oro puro. Al cabo de 90 días el orfebre llegó con el magnífico encargo.
Hieron -desconfiado como todo soberano- llamó a su amigo Arquímedes, y le ordenó averiguar si la corona realmente tenía las diez libras del precioso metal, o si el artesano lo mezcló con plata u otro mineral.
El déspota concedió al genio un plazo razonable para resolver el enigma; de lo contrario, se atendría a las consecuencias de su augusta ira.
Pasaban los días y Arquímedes no encontraba la solución. Él era un gran matemático y astrónomo; tenía fama de hombre práctico, capaz de diseñar y fabricar máquinas muy avanzadas, para aquellos tiempos.
Fue el primero en explicar el sistema de la palanca; construyó un aparato llamado poliplasto, que podía levantar objetos tan pesados como un barco, creó un odómetro, para calcular las distancias recorridas, y construyó un planetario.
A toda hora pensaba en la corona, no solo porque su vida estaba en juego, si no porque era un hombre curioso, lo que hoy dirían “innovador”; quería comprender y mejorar el mundo a su alrededor.
Le deleitaban los problemas difíciles; estudiaba las interrogantes para hallar una respuesta y esto del oro, la corona, el peso, el orfebre, el rey, lo tenían con la cabeza hecha un nudo gordiano.
Una mañana su criado llenó con agua la bañera, hasta el borde. Cuando Arquímedes metió un pie, después el otro y se acostó adentro, notó que una buena cantidad de líquido cayó derramada al piso, como había ocurrido muchas veces.
Y se le encendió el bombillo -o más bien la antorcha, porque Edison lo inventaría muchos siglos más tarde-.
Su mente se aclaró como en un día soleado; sin pensarlo saltó de la tina y salió como un loco poseído, gritando ¡Eureka, eureka, eureka!, por todas las calles de Siracusa. Cuando paró, se dio cuenta de algo: ¡Estaba desnudo!
Fue donde Hieron y le explicó: si sumergimos la corona en agua, la cantidad derramada de esta deberá ser igual al peso del oro entregado; si se mezcló con plata, será más. Ignoramos cómo le fue al joyero, pero Arquímedes salvó su vida.
Más allá de validez de la anécdota; el sabio demostró el valor de la perseverancia, de la curiosidad y de como cualquier problema tiene solución, siempre que dejemos espacio a la intuición
Hay un momento donde la razón llega a su límite, y la mente se abre para para percibir la realidad de un modo diferente, libre de paradigmas y exclama ¡Eureka!, lo encontré.
—