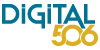Todo lo que nos hace mejores personas es útil. En los tiempos que corren, saber, por el simple placer de saber, es un desperdicio de tiempo y dinero, los dos activos más preciados para el humano moderno, que no quiere ser, si no tener.
El mundo reclama -como Shylock, en el Mercader de Venecia- la libra de carne en pago a la deuda que exige el dios del éxito, ese monstruo que devora a sus propios hijos y después los vomita como piedras.
En la sociedad del “tanto tienes, tanto vales” las personas quieren un título universitario para ganar más, engordar la hoja de vida y subir en la pirámide laboral; abrirse paso en la selva social y ser “trend topic” durante 15 minutos.
Todavía hay algo que no tiene precio, y es el único antídoto contra la soberbia de la riqueza y el utilitarismo: el conocimiento.
Solo el esfuerzo y el tiempo permiten adquirir el saber, y no hay manera -al menos todavía- que mediante una transferencia de fondos, un archimillonario pueda comprar lo que una persona sabe, ya sea mucho, o poco.
El conocimiento, es lo único que crece conforme se comparte y nunca se acaba, como la débil chispa capaz de iluminar el universo con su luz. Por eso no tiene precio, y quien desee poseerlo, debe dar a cambio algo equivalente.
En El Banquete, Sócrates le dice a su interlocutor Agatón que el conocimiento no puede transmitirse mecánicamente de una persona a otra, “como fluye el agua en las copas, a través de un hilo de lana, de la más llena, a la más vacía.”
La persona no viene al mundo con un objetivo, como si fuera un producto salido de una línea de montaje vital; el niño nace porque la fuerza de la vida lo llama a la existencia.
El ser humano no es un pollo industrial, engordado a base de hormonas para que llegue inflado al horno del restaurante, y a los consumidores se les caigan las babas cuando lo vean girar y girar sobre el fuego.
Deberíamos colocar los medios por encima de los fines -como decía el economista John Maynard Keynes- y “preferir lo que es bueno”, y honrar a quienes “puedan enseñarnos cómo podemos aprovechar bien…la hora y el día.”
Ante el ataque sistemático al humanismo, que solo ve útil lo que genera ganancias y prosperidad material, solo el cultivo de lo inútil podrá salvarnos de caer en la desertificación del espíritu.
La sociedad necesita recuperar el valor de la gratuidad y el desinterés; rescatar la calidad sobre la cantidad, como la locura de Aureliano Buendía, quien fabricaba pescaditos de oro, los vendía y con las mismas monedas fabricaba otros.
Al viejo coronel de Cien Años de Soledad -de Gabriel García Márquez- no le interesaba el negocio, si no el trabajo; disfrutar el placer de lo inútil, el deseo de conocer por hacer la vida más amable a nosotros mismos, y a los demás.
—