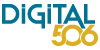Argos, de la Casa de Ulises
Entre tacones y lunares. Así la pasé este sábado en el Paseo de los Estudiantes -o como le dicen ahora, el Barrio Chino-, en una cuestión de comida española, que olía como un arcoíris.
Con el verano, y estos calores, no queda más que salir a patear mundo; además, fui a la peluquería y me cortaron los faldones; quedé pelón, como un punk.
Ahora tengo mi propio perriuber, un bolso donde me acomodo y me transportan; tiene una abertura arriba y por ahí me meto, si me quiero estirar, abro otra por un costado y saco la cabeza, para observar el paisaje.
Es como un palanquín, o esas literas que salen en las películas de romanos de Semana Santa; si me mareo o canso, ladro para que me bajen al piso y me estiro como un acordeón.
“Paso, paso que me caso” -como dicen los españoles- y me abrí campo entre la masa de humanos que había por todo lado en el Barrio Chino; unos comían paella, churros o embutidos; y lo tragaban con sangría, vino o cerveza.
Así dijo Mi Amigo que los sapiens llaman a esos alimentos, yo sólo como concentrado; eso sí le agregan carne molida -de la especial- para darle sabor. El veterinario aconsejó evitar la comida casera, porque afecta el estómago.
De ese tema hablaré otro día; confieso que soy un goloso, apenas Mi Amigo se sienta a la mesa, me siento a su lado para compartir uno que otro bocado, ya sea una punta de tortilla -que me encantan-, una borona de pan o lo que caiga.
Como no podía disfrutar los platillos españoles, decidí divertirme con los bailes y el “sarao”; algunos paseantes ya estaban “piripi”, y cantaban -o más bien gritaban- “En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor…”
Moví mis orejas para captar los sonidos y de dónde venían; me concentré en un grupo de bailaoras – bien “majas”-, vestidas con unos trajes negros y rojos, con vuelitos, flores en los hombros y en la cabeza, abanicos y castañuelas.
Venían de la Academia de baile flamenco Al Andalus, que tiene como 25 años de funcionar; cantan, tocan guitarras y bailan. Una de ellas -Rocío- me alzó, y le aullé para que nos tomaran una foto.

El domingo seguimos la callejeada y -tan rápidos como un galgo- caímos en La Antigua Aduana, porque me antojé de un helado; ahí había una feria artesanal, hasta la bandera de humanos y caninos.
¡Qué alboroto! Heladerías, queserías, chileras, aderezos, ropa y hasta una barbería; no sabía hacia dónde ver, entre tantas patas y pies.
Mientras mi manada comía un helado de avellanas y pistacho; yo daba lengüetazos a una “dogoleta”, con sabor a jamón; y ladramos sobre quién inventó el helado, si los chinos o los italianos.
Una tarde de helados, es lo más parecido a la felicidad; compartirlo es aún mejor, siempre que cada uno tenga el suyo.
—