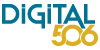Todos queremos ser felices. ¿La felicidad es una meta o un camino? Uno es feliz o está feliz.
El padre de la historia, Heródoto (484 a.C.- 425 a.C.), narró la vida de Creso, rey de Lidia, considerado en aquellos días el hombre más rico, tanto que era un elogio decir: ¡Tan rico como Creso!
Nada le faltaba para ser feliz: casas, propiedades, sirvientes, ropa, joyas, comidas y una corte que lo reverenciaba cual un semidios.
Un día, llegó por esos rumbos, un pensador griego a quien consideraban el más inteligente de todos cuantos habían hollado la tierra; y la más elevada estima hacia alguien era decirle: ¡Tan sabio como Solón!
Creso, el más feliz; y Solón, el más sabio. El primero invitó al segundo a su palacio. Lo llevó a conocer los impresionantes jardines, las finas alfombras, los sillones de suaves telas, los huertos, los establos y su colección de objetos raros.
Tras degustar los más ricos manjares, y saciar la sed con exquisitos licores, Creso preguntó al griego: ¿Quién crees que es el más feliz de los hombres?
Solón le contó dos historias; la de Telo, un campesino sencillo y honesto, que crió a sus hijos y los educó. Debió marchar a la guerra con el ejército ateniense, y entregó su vida por la patria, con heroísmo.
El sabio le contó sobre dos jóvenes huérfanos de padre; ellos dedicaron su vida a mantener el hogar y a su anciana madre; cuando ella murió, consagraron ese amor a la ciudad de Atenas y le sirvieron con lealtad hasta su muerte.
La cólera del rey estalló. ¿Por qué unos pobres trabajadores están por encima de Creso?, de su riqueza y poder.
Y Solón expresó: “Oh rey, nadie puede decir si eres feliz o no hasta que mueras. Pues nadie sabe qué infortunios pueden sorprenderte, ni qué desdicha puede despojarte de todo este esplendor.”
Pasaron los años. Una vez apareció en Asia un monarca muy poderoso: Ciro. Con sus ejércitos arrasó otros reinos para formar el gran imperio de Babilonia; y la ciudad de Creso cayó bajo sus escudos y espadas.
Los soldados incendiaron el palacio, saquearon todas las casas, masacraron a los vasallos, destruyeron los jardines y a Creso lo golpearon, ataron con cadenas y lo arrastraron por las calles hasta llevarlo a presencia de su Majestad.
Sangrante, magullado, andrajoso y sucio lo acostaron sobre una pira. Ahí, a punto de morir quemado, pensó en las palabras del viejo sabio ateniense, y solo repetía: ¡Solón, Solón, Solón!
Ciro lo escuchó. Se acercó y le preguntó por qué repetía ese nombre, como una letanía mortuoria. Creso le contó la historia de Solón y el emperador se preguntó: si algún día él perdería su poder y estaría en manos de sus enemigos.
Tal vez -dijo el soberano- debemos ser misericordiosos y amables con aquellos caídos en desgracia.
Liberó a Creso y lo trató como le hubiera gustado que lo trataran a él, con generosidad y misericordia. ¿Será esa la felicidad?
—