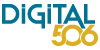¡Un caballo!, ¡Un caballo! ¡Mi reino por un caballo! Gritaba con desesperación aquel pobre hombre; pero ni tan miserable, porque era el mismísimo Ricardo III, rey de Inglaterra.
Este equino podría ser uno de los más famosos de la historia, aunque debemos recordar a Rocinante, de don Quijote; Bucéfalo, de Alejandro Magno; Pegaso, el caballo alado; y al más célebre, tal vez: El caballo de Troya.
Sigamos con la narración. La mañana del 22 de agosto de 1485, el joven y cruel monarca, perdió la batalla -y la vida- en los Campos de Bosworth, contra su rival Enrique Tudor. Así terminó la Guerra de las Rosas.
Según la Crónica de Hall, un texto que narra la historia de Inglaterra por esos años, Ricardo era bajito, con las piernas deformes, jorobado, el hombro derecho caído, expresión dura, perverso, colérico, envidioso, vengativo, ambicioso y traidor.
Fue William Shakespeare -en Ricardo III– quien inmortalizó aquella frase fatal, utilizada desde entonces para recordar que el descuido de los pequeños deberes, ocasiona grandes calamidades.
Al amanecer de aquel día el palafrenero recibió órdenes de herrar el caballo de su majestad, llamado Surrey; corrió hacia la herrería y exigió colocar -rápido- las cuatro herraduras del animal.
El sirviente le explicó que carecía de suficiente hierro y clavos; pero el criado lo obligó a moldear las piezas y acabarlas a como fuera, con tal de cumplir el mandato de su señor; además, ya se escuchaban las trompetas del enemigo.
Clavó las primeras tres herraduras; al llegar a la cuarta comprendió que le faltarían dos clavos, para sujetarlas bien a la pezuña. El rey no podía esperar y así, a medias, ensilló el caballo.
En lo más cruento de la batalla Ricardo espoleó a Surrey, y galopó hacia las líneas enemigas. De pronto, el animal perdió una herradura, tropezó, rodó y el jinete cayó al piso. Antes de que este tomara de nuevo las riendas, Surrey huyó asustado.
Ricardo quedó rodeado de enemigos, quienes lo mataron, desnudaron el cadáver y lo exhibieron al pueblo; más tarde lo ahorcaron y -al parecer-, un año después, lanzaron sus restos a un río.
Cuando la ansiedad, los malos consejos, las prisas, la poca importancia que damos a los detalles, la soberbia y el menosprecio se imponen a la razón, los resultados pueden ser inesperados, graves y letales.
El demonio vive en los detalles. La vida está construida de pequeños ladrillos, que vamos colocando día con día, hasta formar una pared sólida; la disciplina forja buenos hábitos y estos son la base de nuestra conducta y de nuestro ser.
Si el herrero hubiera tenido tiempo de colocar los dos clavos faltantes, la historia habría sido otra. Desde aquella vez, la gente repite:
Por falta de un clavo se perdió una herradura,
por falta de una herradura, se perdió un caballo,
por falta de un caballo, se perdió una batalla,
por falta de una batalla, se perdió un reino,
y todo… por falta de un clavo de herradura.
—